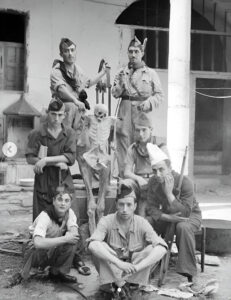 Estos pasados días festivos de la Semana Santa me permitieron leer dos recientes novelas españolas de temática histórica -una con sorprendente final distópico-, ambas casualmente ambientadas en diferentes momentos del franquismo. La primera, “Me piden que regrese” de Andrés Trapiello, describe con precisión de cirujano y gran dominio del lenguaje la vida madrileña en la posguerra española, justo en los estertores de la Segunda Guerra Mundial. La segunda, “La herencia” de Jesús Gallego, sitúa su trama treinta años después, en el delicado e incierto momento de la muerte de Franco, cuando todos nos estuvimos jugando disfrutar de nuestra democracia actual.
Estos pasados días festivos de la Semana Santa me permitieron leer dos recientes novelas españolas de temática histórica -una con sorprendente final distópico-, ambas casualmente ambientadas en diferentes momentos del franquismo. La primera, “Me piden que regrese” de Andrés Trapiello, describe con precisión de cirujano y gran dominio del lenguaje la vida madrileña en la posguerra española, justo en los estertores de la Segunda Guerra Mundial. La segunda, “La herencia” de Jesús Gallego, sitúa su trama treinta años después, en el delicado e incierto momento de la muerte de Franco, cuando todos nos estuvimos jugando disfrutar de nuestra democracia actual.
Aunque nada tienen que ver entre sí ambas narraciones por temática, estilo y otras características literarias –Trapiello es un veterano escritor, editor y articulista, autor de obras memorables sobre la historia de la literatura en la guerra civil, Madrid, y la posguerra; mientras que Gallego es un reconocido periodista deportivo, radiofónico y televisivo, que debuta con su primera novela- su lectura sucesiva suscita importantes reflexiones y facilita al lector una inevitable conclusión conjunta.
Creo relevante aclarar -el mundo está lleno de suspicaces- que ninguno de ambos autores es sospechoso integrante de la “fachosfera” –Trapiello fue fugaz candidato al Senado por la UPyD de Rosa Díez, y Gallego es periodista de la SER- lo que resulta importante para extraer argumentos comunes. Y estos no pueden ser otros que la especial particularidad de nuestra historia y la enorme fragilidad de nuestra convivencia.
Ambos reflejan con destreza el ambiente opresivo de la dictadura, pero también las barbaridades de ambos bandos y las miserias de una clase política -tanto la que respaldaba como la que se oponía al franquismo- que había sido la máxima responsable de nuestra tragedia nacional.
Mientras importantes acontecimientos nacionales e internacionales se desarrollan en las dos narraciones a ritmo vertiginoso -espionaje, corrupción, violencia, represión y maquis en la obra de Trapiello; intrigas palaciegas, complots familiares, maniobras políticas y una incipiente rebelión separatista en la novela de Gallego-, el pueblo español presenta en ambas asombrosos rasgos comunes: resignación, esfuerzo, incertidumbre, más tolerancia ideológica que la de su clase política y una voluntad generalizada de vivir en paz, alejados de las atrocidades cometidas por todos, de las que la mayoría es plenamente consciente y huye aterrorizada.
Ambas novelas, teniendo poco en común, conforman un involuntario alegato demoledor de la llamada “memoria histórica”. Pese a componer un acertado retrato de la oscura sociedad franquista en dos momentos temporales distintos -de los palacios, los ministerios y las oficinas públicas; y también de la pobreza de los pequeños pueblos agrícolas o industriales, especialmente de Extremadura y el País Vasco, con su opresión, su estado policial y sus miedos, pero también con sus diversiones, sus libertinajes y sus vicios- el resultado no deja de presentar un curioso balance agridulce.
Sin dejar en absoluto de lado las carencias y miserias de la época, hoy ya en España suficientemente divulgadas, dos pasajes de la novela de Trapiello definen los sentimientos encontrados de buena parte del pueblo español, que en cada familia había sufrido víctimas de la violencia de ambos bandos: el primero, cuando la protagonista femenina, chica bien criada en el barrio de Salamanca, describe el ambiente callejero de Madrid antes del estallido de la guerra civil (…“en seis meses España se pudrió… Unos y otros. No podías salir a la calle. Si te veían bien vestida… El primero de mayo me tropecé con cinco o seis. Ellos y ellas. Ellas las peores. Acababa de ganar el Frente Popular. Me vieron y me rodearon, me insultaron y me escupieron en el pelo. No me conocían de nada. Escapé como pude. En toda España, pueblos ciudades, cortijos. Un odio fiero al burgués, al propietario, al católico. Cuando no mataban unos, mataban los otros. Y también te digo: casi siempre era la izquierda la que provocaba… Aquel odio no se había visto antes nunca…”).
Y el segundo, cuando el protagonista principal, espía norteamericano de origen español -republicano revolucionario huido en 1934- reflexiona sobre todas sus vivencias en su vuelta a España, once años después (…”hasta el 18 de julio yo estaba con la República. Cuando empezaron a llegar las fotos del terror en Madrid me quedé espantado. El día que vi en los periódicos de América la foto con las momias de las monjas profanadas y los milicianos vestidos de obispos y curas como en un carnaval, la República perdió la guerra y, peor, perdió la razón. De haber sido español habría salido corriendo”...).
Lo anterior demuestra que la vida y la política discurren excesivamente rápidas y que, por cualquier circunstancia imprevista, todo puede truncarse. También nuestro deseo general de vivir en paz, y lo frágil que resulta la pacífica convivencia cuando se pone alegremente en riesgo por personajes inconscientes, intereses espurios o mentiras reiteradas.

PUBLICADO EN MALLORCADIARIO.COM EL 28 DE ABRIL DE 2025.
Por Álvaro Delgado Truyols
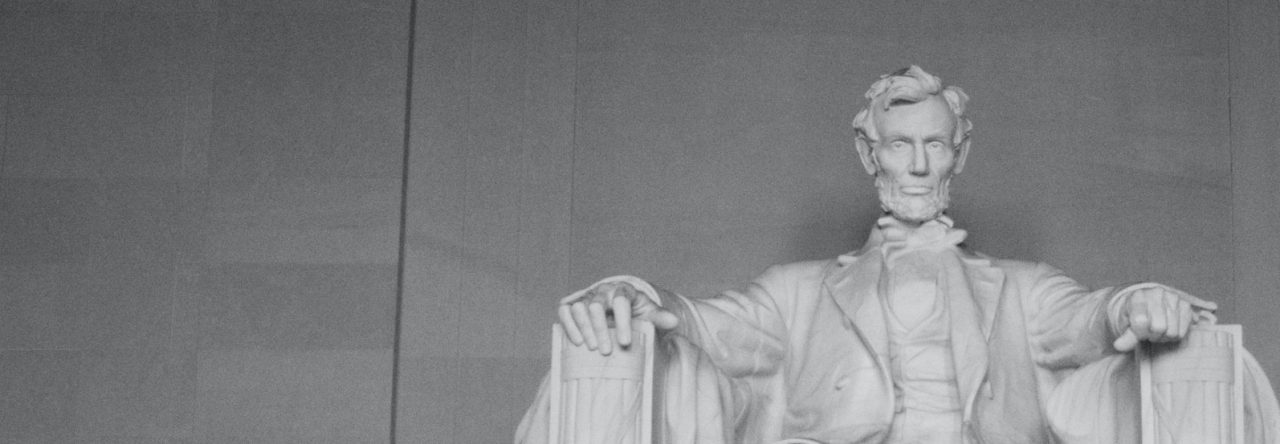
Deja una respuesta